Diplomacia disfuncional: Albóndigas, Orina de Alce y Día Nacional
Por John Graham
Ernie McCullough, Encargado de Negocios y mi jefe en la embajada, había sido evacuado por un infarto. Ottawa no se había mostrado inclinada a reemplazarlo en un país aún estremecido por las convulsiones políticas desencadenadas por el asesinato de Trujillo. Esto tenía poco que ver con la confianza en los dos funcionarios restantes, Clark Leith y yo, y más con las atracciones en declive de un país propenso a los golpes. Tanto Clark como yo teníamos veintiséis años y estábamos en el peldaño más bajo de la carrera del servicio exterior, pero debido a un par de meses de antigüedad, yo me había convertido en encargado de negocios y anfitrión del Día Nacional del Primero de Julio, con responsabilidades que no podía empezar a imaginar. Esto fue el 1 de julio de 1963.
"¡Mira eso!", dijo Clark. Ambos vimos cómo un enorme autobús marcado como "Fuerzas Armadas" se detenía frente al Santo Domingo Country Club. Era el primero de julio y Clark y yo habíamos llegado temprano para asegurarnos de que todo estuviera listo para la recepción del Día de Canadá.
El autobús ofreció el primer indicio de lo que vendría. La puerta se abrió y salieron treinta y seis músicos. Dos llevaban tubas. Como cortesía, el Gobierno dominicano proporcionaba a las embajadas una banda militar o policial para tocar en las recepciones del día nacional. McVittie, el embajador británico, me había advertido que insistiera en un grupo muy pequeño, y Álvaro Logroño, el jefe de protocolo, estuvo de acuerdo, o eso pensé.
"¡Maldición!" dije, mirando las tubas. Entré para encontrar a Hilda, la encargada de mi servicio doméstico. Le había pedido que vigilara la cocina del Club. Mirándose los pies murmuró: "Todo bien". Nunca se me ocurrió preguntar por qué mostraba signos de estrés.
El motivo era Odo, el chef en funciones del Club y el responsable de producir los entremeses. Un canapé consistía en albóndigas servidas con salsa de tomate picante. Hilda descubrió que estaba preparando bandejas de albóndigas crudas y colocándolas en una repisa expuesta al sol de la tarde. Le dijo a Odo que ese no era un buen plan. El cogió un cuchillo de carnicero, le gritó y arremetió. Hilda escapó, pero todavía estaba en una posición difícil. Si no hacía nada, era probable que se incubara salmonella o botulismos más virulentos en los invitados. Si ella me advertía y yo actuaba, era muy posible que Odo le infligiera un daño grave. En aquellos días, algunos tribunales trataban con indulgencia las lesiones corporales en circunstancias de provocación, particularmente si la circunstancia de provocación era una mujer. Desesperada, Hilda ideó una ruta para salir de su dilema. Su plan consistía en recoger cada bandeja tan pronto como saliera del horno, fingir que se dirigía a la sala de la recepción y luego doblar la esquina hacia el cubo de la basura.
Sin darnos cuenta de este desastre inminente, Clark y yo partimos en busca del champán. Antes de irse, Ernie McCullough me había vendido su suministro, asegurándome que esas botellas estarían bien para la recepción del 1 de julio. Había tres botellas de Heidsieck y seis cajas de "champagne" de Ontario.
Ernie era partidario de los vinos de Ontario mucho antes de que comenzaran a ganar premios, y no ganaron premios reales en 1962. Uno de nuestros amigos, que había vivido en el norte de Ontario y afirmaba saberlo, dijo que sabía a orina de alce carbonatada. ¿Cómo reaccionarían el embajador francés, el ministro de Relaciones Exteriores y muchos otros ante nuestro vino espumoso de uva catawba? Era demasiado tarde para pedir champán en el extranjero, y demasiado caro para comprarlo localmente en grandes cantidades. Otro amigo, dueño de un bar y restaurante, sugirió una solución. Dijo que cuanto más frío se sirve el vino, más difícil es detectar si es bueno o malo. Al pedirle al Country Club que refrigerara el vino casi hasta el punto de congelación, esperábamos minimizar la vergüenza. Al igual que las albóndigas y los refrigeradores, este plan no estaba funcionando. Las botellas estaban en tinas galvanizadas de agua en las que flotaban cubitos de hielo que se derretían rápidamente.
“Maldita sea”, dije.
“Tal vez podamos hacer que los camareros sirvan el Heidsieck al ministro de Relaciones Exteriores y a algunos de los embajadores”, sugirió Clark.
“Tal vez”, respondí, pensando demasiado tarde que habría sido un acto de patriotismo quitar las etiquetas de las botellas canadienses.
Pronto llegaron los primeros invitados para ser recibidos por Clark y por mí. El protocolo requería que, si bien se podía ofrecer bebida, la banda de música no podía tocar y no se podía servir comida hasta que llegara el invitado de honor. El invitado de honor era el ministro de Relaciones Exteriores, y tal vez porque yo tenía el rango más bajo de todos los jefes de misión en el país, este se estaba tomando su tiempo. Yo estaba nervioso y preocupado por el discurso que tendría que pronunciar en mi todavía modesto español.
Los músicos no estaban ni nerviosos ni ociosos. Como todavía no podían tocar, se dedicaron a beber. Cuando, por fin, llegó el canciller, tocaron el himno nacional dominicano con un vigor inusual, y el siguiente himno casi nos hizo perder la cabeza. Posteriormente, muchos de los invitados canadienses comentaron que nunca habían escuchado “Oh Canada” interpretado con tanto entusiasmo.
Según la costumbre, la banda tocaría piezas ocasionales como fondo. Si la fiesta se animaba, ponían música de baile a pedido. En esta fiesta, tan pronto como terminaron los discursos y tintinearon las copas de champán tibio, la banda se lanzó a un merengue que rompía los oídos. Los merengues se tocan a todo volumen, incluso con cuatro músicos, que es el número habitual. Un merengue tocado por treinta y seis músicos ebrios es una experiencia imborrable. Un invitado afirmó que los arpegios se podían escuchar en la capital. La mayoría estuvo de acuerdo en que la banda poseía un virtuosismo pirotécnico.
En los trece meses transcurridos desde el “ajusticiamento”, hubo dos golpes de Estado fallidos, un golpe de Estado exitoso y una breve guerra civil que fue sofocada por la diplomacia de las cañoneras estadounidenses. Los ministros, los generales, los políticos, los empresarios, los ingenieros de minas, los diplomáticos y sus esposas, todos querían hablar, algunos tal vez para intrigar. Sin embargo, la conversación normal era imposible.
Arengué y dirigí gestos de bajar el tono al conductor, un corpulento capitán que había bebido casi tanto como sus hombres. Di órdenes a los camareros para que disminuyeran el servicio de la bebida. La banda tocó suavemente, pero no por mucho tiempo. La música pronto pasó del mambo suave al merengue frenético. Le grité al conductor. Sonrió, y los decibeles disminuyeron, brevemente, luego el ciclo volvió. Incluso para los estándares musicales excéntricos, fue una velada inusual.
Los embajadores veteranos parecían atónitos. Ellos y el canciller fueron los primeros en irse. Poco después, y muy pronto, los últimos invitados habían dejado atrás las matas de adelfas cuidadosamente espaciadas del club hasta la carretera de la costa y su casa. El calvario había terminado.
¿O no? A la mañana siguiente me consternó descubrir que no había nadie en la oficina. Llamé a Clark a casa.
"¿Qué está sucediendo?", le pregunté. “Todos parecen tener la impresión equivocada de que hoy es feriado, incluido tú”.
"¿Qué dices?", dijo Clark con voz áspera. “¿No hay nadie en la oficina?
"Sólo yo."
"¡Oh Dios!", gimió Clark.
"Qué quieres decir con 'Oh Dios'?"
“Quiero decir que hoy no es feriado. Me siento como si estuviera muerto y si los demás se sienten como yo, probablemente no los vas a ver por un mes”.
"¡Demonios!", dije, y la temperatura de mi cuerpo pareció bajar. Será mejor que haga algunas llamadas.
Llamé por teléfono a miembros del personal y a algunos otros. Sin excepción, todos habían estado enfermos durante la noche. El recuerdo de mi última conversación con Hilda eliminó la última pizca de esperanza de que esta enfermedad no estuviera relacionada con la hospitalidad canadiense. Yo había estado demasiado ocupado y demasiado tenso para comer algo. Llamé a Clark de nuevo.
"¿Sabes lo que hemos hecho?"
"Puedo adivinar", dijo.
“Noqueamos a la mitad del gabinete, a los jefes militares, a los líderes de la comunidad empresarial, a la mayoría del cuerpo diplomático… y a nuestros amigos”.
“Bueno”, dijo, “mira el lado positivo”.
“¿Qué lado positivo? Esto es un maldito desastre”.
“Al menos”, dijo Clark, “nadie recordará el champán”.
https://acento.com.do/opinion/diplomacia-disfuncional-albondigas-orina-de-alce-y-dia-nacional-9220001.html
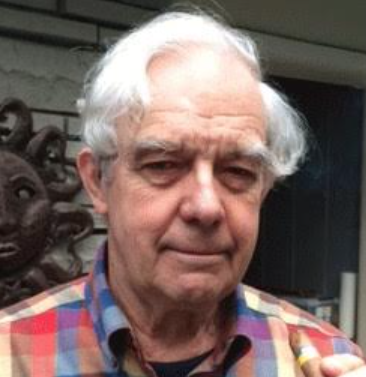
No hay comentarios.:
Publicar un comentario